Mi fascinación por la muerte es
de nacimiento. Llegué al mundo en la madrugada del 1 de noviembre, en México, aunque nadie
me esperaba aún. Decía mi abuela que seguí el camino a la vida guiada por el
aroma de la flor de cempasúchil, al igual que sus pétalos guiaban las almas de
nuestros difuntos hasta el altar de muertos al fondo de nuestro hogar.
Cada año las campanas me
felicitaban anunciando el arribo de los muertos. Invitados de honor que
llegaban siguiendo el rastro de la flor de veinte pétalos. La casa se llenaba
de familiares y vecinos que venían a brindarles respeto. Mi madre pasaba horas
cocinando tamales, champurrado, mole y guiso de puerco. Las velas…mis velas que
compartía con las fotos de los muertos. Olor a incienso y calabaza en tacha. El
cementerio se vestía de gala en mi honor, iluminado por cientos de velas y
cubierto de flores. Toda la familia reunida en torno a las tumbas repletas de
frutas y dulces compartían por unas horas el tiempo y el espacio con los seres
queridos que ya no están.
Nunca hubo piñatas de colores en
mi cumpleaños, ni torta de tres leches ni coros familiares cantando las
mañanitas. Todo eso me era ajeno y extraño. Recuerdo las fiestas de mi primo
Eduardo, su cara hundida en el pastel, embadurnada de crema mientras los demás
niños lo jaleaban al grito de —¡Mordida!¡Mordida! Yo les observaba distante
desde un rincón de la sala sin entender nada. “Teresita calaverita” me
llamaban, aunque poco me importaba. ¡Qué sabían ellos! Nunca me entendí bien
con los vivos. Desde que murió mi madre sólo hablo con ella, es la única que me
entiende.
Paso cada vez más horas vagando
por el cementerio. Me sé de memoria cada inscripción de cada lápida, cada
fecha, cada dedicatoria. Preguntándome cuál fue la causa de la muerte de
aquellos desconocidos, qué o quién se la provocó. Qué estarían pensando en el
momento en que les abandonó el último aliento, si pasaron miedo o sintieron
alivio, si fue una larga agonía o un paso fugaz exento de sufrimiento. Con los
años comencé a sentir su presencia cada vez más cerca. Si escucho con atención
puedo escuchar sus pasos huidizos a mi alrededor, sus cuchicheos silbando en
mis oídos, las risas de los que se fueron demasiado pronto jugando entre las
losas. Ecos de una vida pasada, cada vez más presente, ondeando en el viento, acariciando
mi pelo. La vida más allá de los muros del camposanto me aturde. Palabras,
palabras, palabras vacías, ruido y desprecio. Nada ni nadie me queda allí salvo
paisanos y familiares que no me comprenden. Puedo sentir su mirada, puedo
escuchar lo que piensan martilleando mis tímpanos, aunque no muevan los labios.
Creen que no lo sé…me quieren encerrar.
—Este año lo han vuelto a dejar
precioso. El aire huele a flores y hojaldras otra vez. Mira Teresita, ¡Cuánta
luz! ¡Cuántas velas! Parece que tu abuela se retrasa, ya está casi toda la
familia reunida. Mira tu bisabuelo qué guapo está. ¿Pero qué te pasa Teresita?
Es tu cumpleaños y han venido todos a festejar. ¿Dónde está tu primo Eduardo?
Ha vuelto a ir a la ciudad a ver el desfile, no me digas más. Esas cosas que hacen
los jóvenes ahora. Cada día me preocupas más, alegra esa cara que pareces un
muerto y arréglate más Teresita, hay que ver cómo vas. ¿Y esa soga que llevas
escondida ahí detrás?
—No pienso volver ahí fuera,
madre. Nunca más.
Yolanda Fuertes
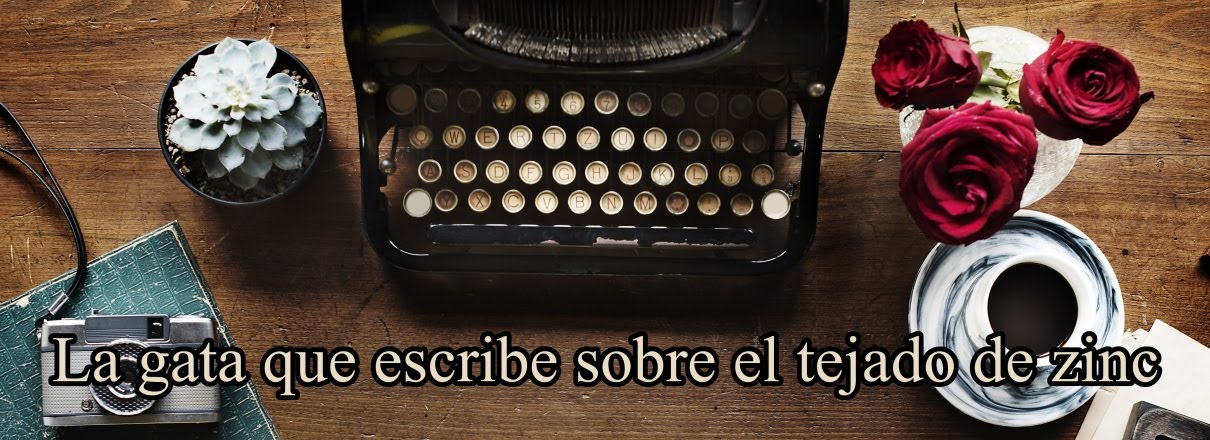

Hermoso
ResponderEliminarMuchas gracias. Un saludo.
EliminarInteresante relato
ResponderEliminarGracias por el comentario. Un saludo.
Eliminar